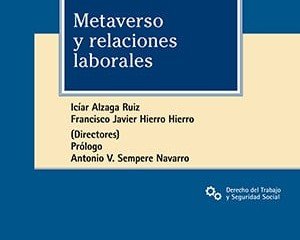A la vista del contexto actual de conectividad permanente, y del incumplimiento tan generalizado del derecho a la desconexión digital (art. 88 LO 3/2018), era necesario e incluso urgente que el legislador definiera el contenido controvertido del derecho a la desconexión, ordenando una regulación autosuficiente que identifique su contenido básico, y la responsabilidad que asume tanto el empleado como la empresa en su ejecución, de tal forma que condicione y limite a la negociación colectiva y a la política interna de la empresa. La práctica negocial ha mostrado la escasez de previsiones respecto al contenido del derecho, y lo que es más grave en ocasiones una reglamentación que no configura un derecho real y efectivo de la desconexión, reforzando e incluso legitimando una conectividad sine die (SAN 22 marzo 2022, Rec 33/2022). El Proyecto de Ley establece varias previsiones nucleares que ponen el foco “en su aplicación” en el sujeto empresarial, y no tanto en la persona trabajadora, a quien no se le puede atribuir la responsabilidad principal en la decisión de su cumplimiento, cuando el desequilibrio existente en la relación laboral condiciona significativamente su libertad en la capacidad de respuesta frente a la comunicación empresarial fuera del tiempo de trabajo.
Por ello, resulta crucial la reforma del artículo 20 bis) ET, en el que se involucra firmemente al empresario, como el máximo garante de la efectividad de este derecho. Ello se traduce en la configuración legal de un deber empresarial de doble contenido: no se trata sólo de no requerir la realización de una prestación laboral que incluye cualquier interacción vinculada con el trabajo fuera del horario fijado, sino lo que es más trascendente se instaura un deber de no comunicación con los empleados, a través de cualquier dispositivo, herramienta u otro medio digital. Y es que el ejercicio de este derecho incide no sólo en los trabajos que han de ser ejecutados con herramientas o dispositivos digitales, y de forma especial en el teletrabajo (art. 18 L10/2021), sino que cualquier actividad laboral presencial o en remoto esta expuesta al riesgo de hiperconectividad por el uso generalizado del móvil personal o smarthphone, y el canal de mensajería de WhatsApp. Asimismo, los destinatarios de dicho deber no se contraen al empresario o persona en quien éste delegue, sino que incluye a personas que no pertenecen a la plantilla, como posibles clientes, proveedores o terceros con los que mantenga la empresa relaciones comerciales, y puedan conectar con las personas trabajadoras.
Del otro lado, la nueva regulación establece el carácter “irrenunciable” del derecho, en contraposición a quienes defienden la libertad del empleado, fijando el “derecho a no estar localizable fuera de su horario de trabajo”, y la garantía de indemnidad a favor del asalariado cuando ejerza dicho derecho. Dichas previsiones son fundamentales, puesto que es necesario un cambio de cultura en el entorno de trabajo, resultado de una preocupante conectividad constante, que ha provocado que el tiempo de conectividad al margen de la jornada laboral este escapando al control de las normas laborales dentro de un contexto que no presta especial atención a los tiempos de ejecución de la actividad laboral. Por ello, la reforma de este derecho sólo se puede articular eficazmente a través de la modificación de un sistema “fiable” de registro horario (art. 34 bis ET), que otorgue la necesaria seguridad jurídica en la determinación del tiempo de trabajo y descanso o no trabajo. Frente al riesgo más que previsible de que se vean favorecidos los asalariados «siempre disponibles” frente a los que ejercitan dicho derecho, es fundamental establecer dicho derecho como una obligación y no como una mera alternativa, cuando se conoce con certeza los graves perjuicios que provocan en la salud física y mental de las personas trabajadoras.
Finalmente, la norma establece que la negociación colectiva podrá establecer “excepciones” a la irrenunciabilidad del derecho, cuando “concurran circunstancias excepcionales justificadas que puedan constituir un riesgo grave” para los trabajadores o para otras personas, “o un potencial perjuicio empresarial grave que requiera la adopción de medidas urgentes e inmediatas”. Dicha previsión recogida en algunos convenios colectivos bajo la legislación anterior se demostró que podía llegar a desnaturalizar el derecho, sino se articula con las debidas garantías, que establece la resolución sobre propuesta de Directiva sobre desconexión de 21 de enero de 2021 que debería guiar la futura ordenación normativa. Y así, el texto legal debería reconducir la causa que provoca la excepción, asimilándose a una fuerza mayor u otras emergencias, que alude a un acontecimiento externo y extraordinario que repercute gravemente en la actividad empresarial o en la/s personas trabajadoras. Asimismo, resulta fundamental articular un canal especial de comunicación que se separe del canal ordinario, y que requiere una doble garantía: el empresario es el sujeto al que le incumbe la carga de probar la causa, debiendo informar anticipadamente al empleado, y éste deberá ser compensado debidamente por no respetarle el ejercicio de un derecho irrenunciable.
Y, por último, para que se respete este derecho, falta una firme activación del aparato de tutela administrativa y judicial frente a su incumplimiento, fijando una infracción administrativa grave o muy grave que tipifique específicamente como tal, la transgresión del derecho a la desconexión, sin que se normalice como hasta ahora su contravención con apenas consecuencias penalizadoras. Es fundamental poner límites a la realidad cada vez más pujante a la conexión permanente con el medio de trabajo, que viene a cuestionar los cimientos de nuestra disciplina, al quedar sin efecto las normas de limitación máxima de la jornada de trabajo, poniendo en juego el bienestar de las personas trabajadoras, repercutiendo de modo especialmente grave en las mujeres y su desarrollo profesional.
Briefs AEDTSS, 56, 2025