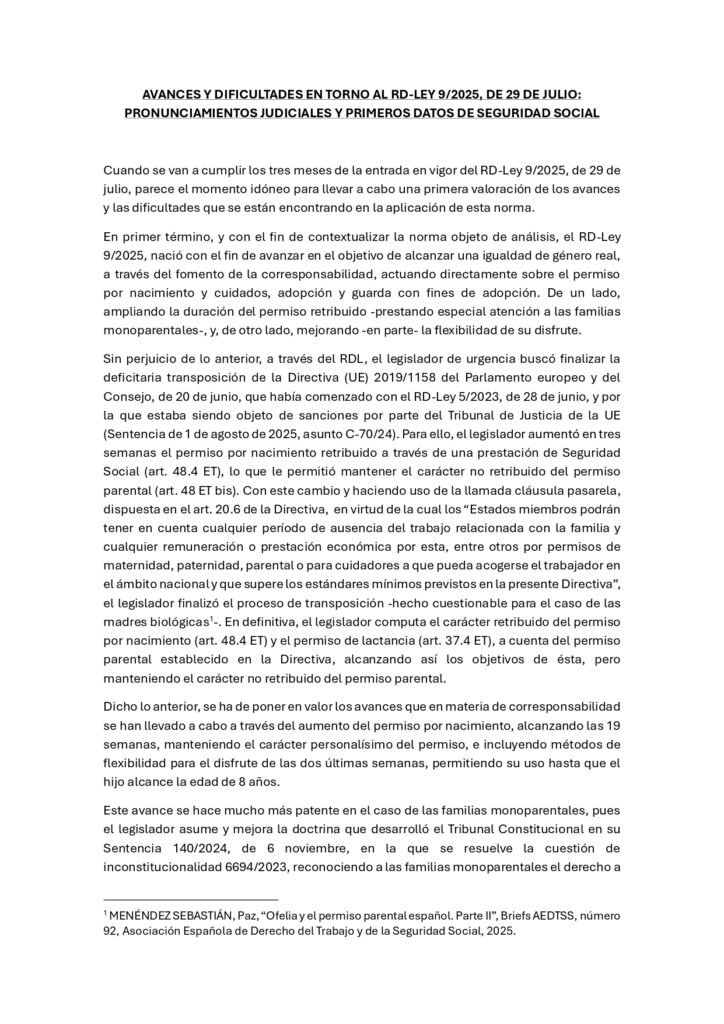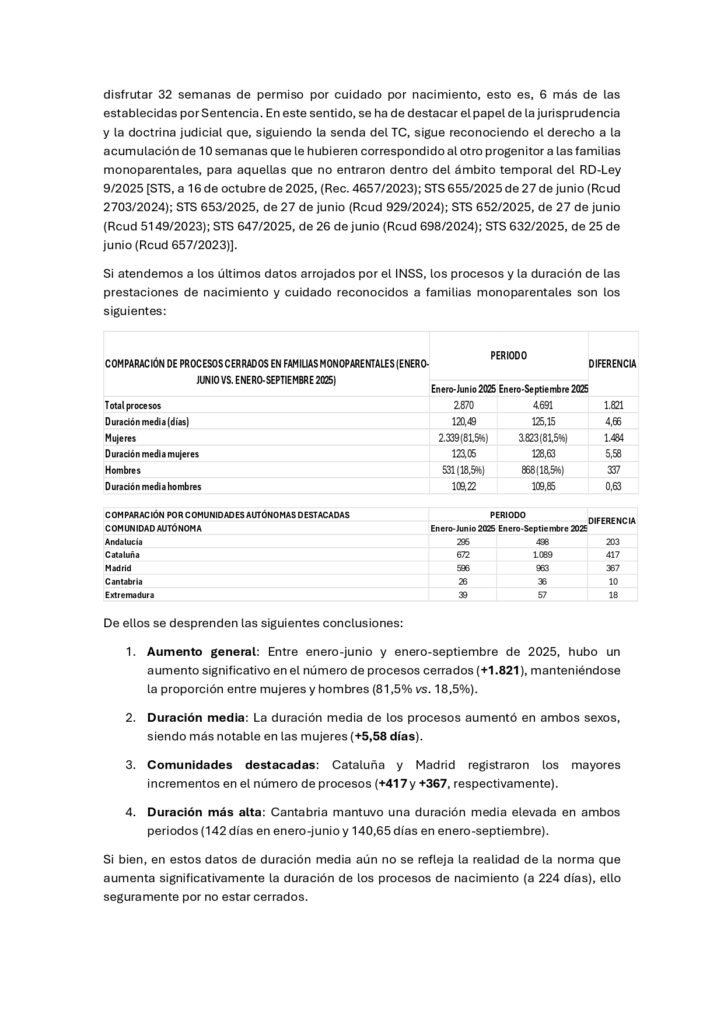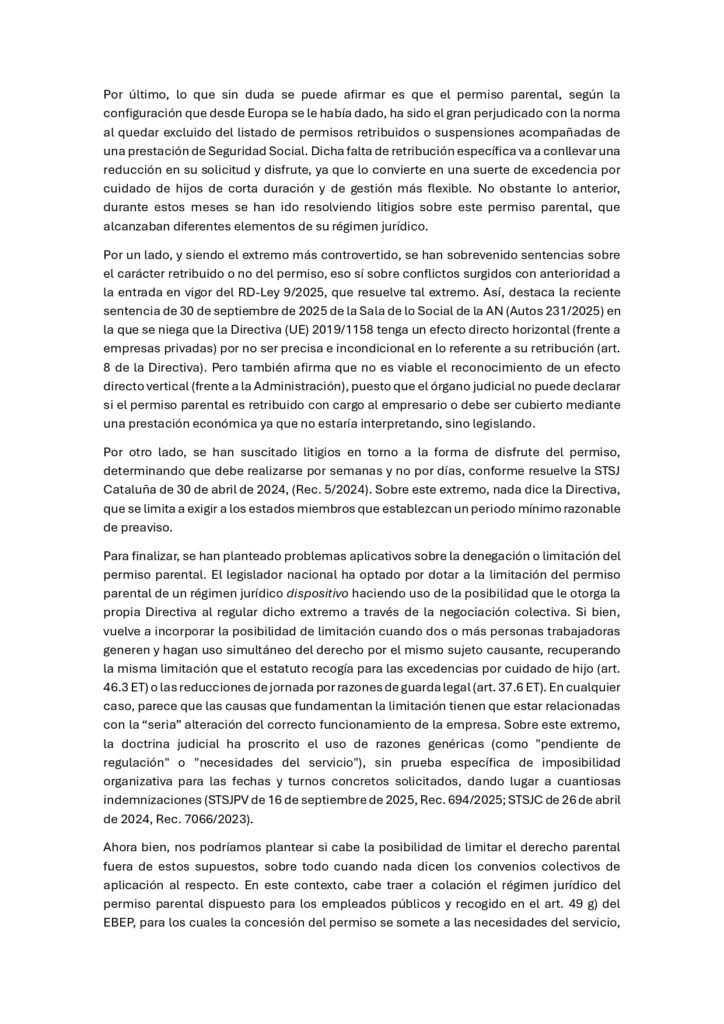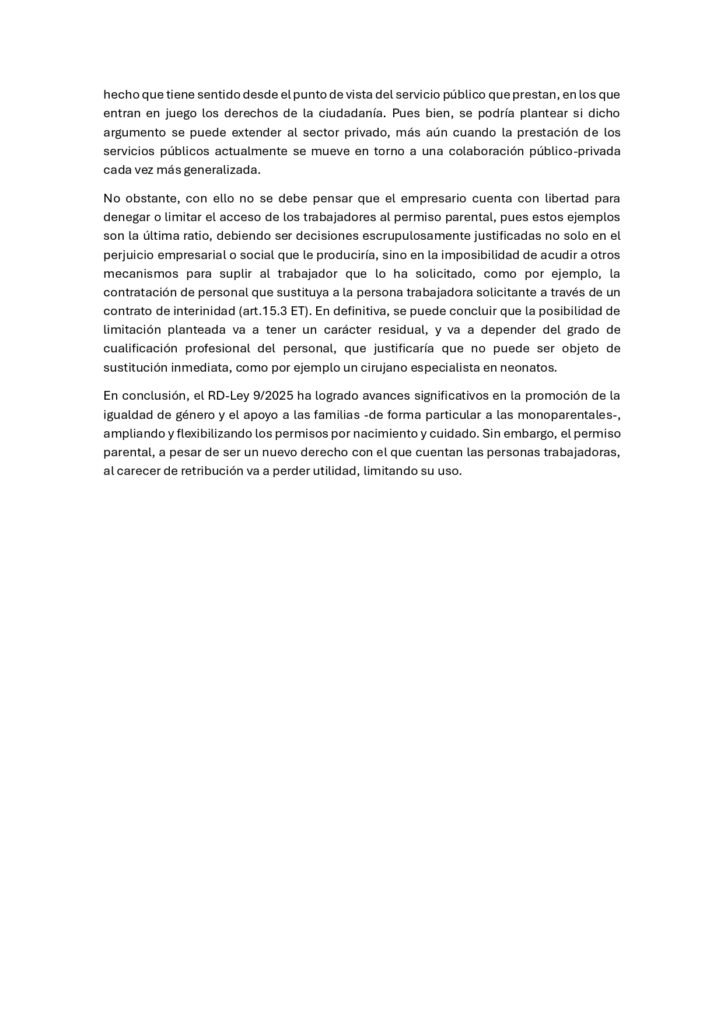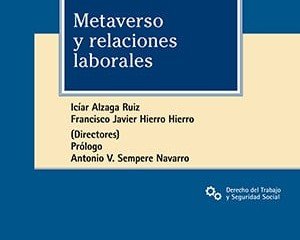Categorías: Muy Interesante
Muy Interesante
Un libro necesario: METAVERSO Y RELACIONES LABORALES
Un libro necesario en estos tiempos cuyos Directores Icíar Alzaga Ruiz y Francisco Javier Hierro Hierro han reunido a un excelente grupo de autores entre los que están nuestros investigadores Cristina Aragón y Sergio González Leer más…